Un secreto iridiscente
- 10 sept 2016
- 6 Min. de lectura

No podía parar de pensar en cómo decírselo. Todo había empezado de un modo tan inofensivo que nadie podía haber imaginado la complejidad que su relación alcanzaría.
Ella estaba en un museo el día que se conocieron. Llevaba suelto su largo pelo rubio y lucía una de sus camisas favoritas, la de gasa azul celeste con imperceptibles topos bordados del mismo color. Sus pantalones vaqueros oscuros realzaban su esbelta figura y sus zapatillas deportivas blancas daban buena cuenta de su naturaleza espontánea y sencilla. Su postura era también delatadora. Dejando caer su peso sobre su cadera derecha, descansaba levemente estirada, su pierna izquierda, ambos brazos enrocaban con gracia su cuerpo a cada lado y su cabeza se inclinaba hacia el lado izquierdo como en un intento de averiguar si aquel enorme cuadro que tenía delante escondía algún secreto.
Él, al entrar en la misma sala, la vio, al fondo, en aquella postura tan despreocupada que parecía que estuviera totalmente sola y no en una concurrida sala de museo. Le atrajo de inmediato el halo de singularidad que despedía y no dudó en acercarse a ella e iniciar una amable conversación sobre la obra expuesta que no pudo resultar mejor excusa.
La atracción fue mutua, ya que ella, al mirarle directamente a los ojos pudo percibir la profundidad que él contenía y deseó, sin por qués, conocerle.
Pasaron una tarde tan agradable paseando entre lienzos que escoltaban sus furtivas miradas de incisiva curiosidad, que no les quedó más remedio que volver a verse.
Las citas se sucedieron sin seguir ningún plan, primero una y luego un - ¿puedo volver a verte? – y un – claro, me encantaría -, y así sin proponérselo convirtieron un encuentro casual y una atracción superflua en una ilusión creciente como una gran bola de nieve que bajara a toda velocidad por la ladera de la descomunal montaña del enamoramiento nacido en los ojos.
La verdad es que él notaba en ella un misterio que le inquietaba casi tanto como le atraía y sin saber cómo preguntarle, moría de ganas por descubrir qué ocultaba.
Ella manejaba con gráciles reflejos aquella curiosidad que brotaba a borbotones desde todos los sentidos del muchacho y, aunque moría de ganas por decirle lo que ocultaba, no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo.
Aquel enamoramiento que rodaba velozmente desde los ojos a la garganta yendo peligrosamente directo al corazón, quemaba ya bajo la ropa y ella temía cada vez más descubrirle quién era.
El tiempo suele hacer una de dos cosas con las relaciones entre personas. O las simplifica hasta hacerlas desaparecer, o las complica hasta que no pueden desligarse nunca más. Ella deseaba con todo su ser que el tiempo les enredara a través de todos sus túneles, pero temía que cuando le contase su secreto, desaparecieran el uno de la vida del otro como si fueran difusas sombras de niebla.
Llegó ese momento sin nombre en el que los dos sabían con una absoluta y etérea certeza que sus cuerpos se rendirían al deseo de sus mentes y entre sus sábanas se originó un mundo nuevo, uno que nació del big-ban de su encuentro. Cada uno de sus besos era una nueva bandera blanca de rendición que permitiría conquistar al otro un nuevo territorio de su ser. No hubo, por recóndito que estuviera, un lunar sin besar; ni tampoco quedó recodo de sus almas que no temblara por la sacudida de su entrega. Hubo miradas profanas que empapadas de belleza no ansiaban nada más. Hubo también de aquellas que buscan en las pupilas que contemplan todas las respuestas del universo indescifrable que tienen delante.
Se dedicaron sonrisas a veces tímidas y otras traviesas, algunos suspiros delatores de su extenuación y otros de sus más profundos deseos. Compartieron el uno con el otro lo que ni siquiera sabían que tenían y así ella, mirando fijamente al techo blanco como si fuera un cielo infinito, pensó que ya no había más lugar para la duda, el miedo y la parálisis que cosían con hilos de cristal sus labios.
Tenía que decírselo pero no tenía las palabras para explicar algo que no solo excedería lo soportable sino también la realidad asumible.
Él la observaba mirar el techo blanco como si fuera un cielo infinito y pensaba qué cosa tan hermosa y profunda podía estar viendo en aquel lienzo inerte que él era incapaz de imaginar. Nunca habría sospechado que intentaba hallar en aquella nada blanca y estanca que les parapetaba, la forma de decirle lo que embotaría sus sentidos hasta hacerlos descarrilar.
De repente, ella se incorporó con el ímpetu de quien acaba de tomar una determinación. Su pelo suelto largo y rubio se balanceó como si fuera una hoja de otoño a punto de volar lejos de su árbol que finalmente se aferra a donde pertenece, y en aquel suave y septembrino movimiento dejó por un instante descubierta la hermosa tibieza de su espalda.
¿Qué pasa? – le preguntó.
Creo que ha llegado la hora de la verdad – contestó ella. – Cuando te llame, por favor, ven.
Se levantó de la cama y sin cubrirse salió de la habitación. Estaban en casa de ella así que él decidió esperar allí, en aquel cuarto blanco impoluto lleno de ella por todas partes. Se incorporó y se puso su ropa como un caballero medieval se pondría su armadura antes de la batalla. Cubriéndose, protegiéndose pero sin saber de qué. Una vez vestido se sentó al filo de la cama, y el vaivén de su pierna delataba su nerviosismo, su incertidumbre. Llevó su mirada por toda la habitación. La cama revuelta, testigo mudo de su big-ban. El suelo sembrado de las ropas de ella, desparramadas sin ningún cuidado, habría sido prueba irrefutable de la impaciencia con que la desnudó. La puerta cerrada, guardián de aquel universo recién nacido, custodiaba los sentimientos suspendidos como estrellas en el aire.
¡Ya! – dijo ella con una voz algo distinta. El sonido de su voz le extrajo de los pasadizos de su mente dónde ya llevaba un rato perdido.
¡Voy¡ - le contestó él, intentando sonar despreocupado.
La voz provino de debajo de las escaleras así que bajó los peldaños uno a uno con la lentitud hija de la prudencia, y su mirada buscaba en el vacío una señal de a dónde debía ir. Cuando bajó el pie del último peldaño, con la escalera a su espalda y la sala de estar frente a él, dijo – ¿Dónde estás? – Y ella le sorprendió – ¡Aquí abajo!
Se giró rápidamente sobre sus pies y bajo el hueco de la escalera encontró una puerta muy bien disimulada, sólo sabiendo que estaba allí podría haberse encontrado. La empujó despacio y encontró más escalones que le conducían más abajo. Se sentía como en una novela, como si fuera un personaje indefenso expuesto a los deseos de su creador; ignorante de la suerte que otra voluntad ha determinado para él.
Cuando llegó al final de la escalera se quedó más sorprendido y petrificado de lo que las palabras permiten explicar. Aquello parecía un laboratorio de última generación, algún tipo de estudio de ingeniería biomecánica o robótica o ambas cosas, o vete saber. ¿Dónde estás? – dijo – sin poder parecer despreocupado.
Aquí – contestó ella; y de una esquina ensombrecida por el muro de pantallas que le precedían, se dejó ver. Allí estaba, era un ser artificial pero a la vez tan humano que resultaba inexplicable. Su cuerpo, hecho de algún material que él por supuesto, desconocía que existiera, era luminiscente y parecía casi traslúcido aunque no podía ver nada de su interior. No se percibía ningún relieve en su superficie que parecía suave, casi líquida y densa, como si fuera estaño derretido pero de un color blanco iridiscente, como envuelta por una pompa de jabón. No había ninguna conexión externa a nada, ninguna articulación, ningún resquicio de artificialidad más que su propia contemplación. Sus labios se dibujaban perfectamente en un rostro que bien podía reconocer, era ella. Allí, en aquellos maravillosos y profundos ojos azules, ahora más azules que nunca enmarcados por aquel halo blanco, estaba su mirada.
Sin tocarla podía reconocer la forma de aquel cuerpo que minutos antes había estado acogiendo entre sus brazos sedientos de ella. No era posible pero allí estaba ella en aquel extraño ser y la miró con la incredulidad y el espasmo de quien tiene todo los conceptos de su mundo aplastados en su retina, la miró con la desesperación del corazón desvencijado, vapuleado por la sorpresa y al mismo tiempo, pudo mirarla con el entusiasmo de quien se sabe delante de algo extraordinario. Todo aquello cupo en esa mirada que ella no pudo sostener cuando decidió romper aquel silencio que lo llenaba todo.
Esta soy yo – dijo – y te quiero.
Él, quieto por un instante que pareció eterno, se quitó violentamente la camisa como quien quiere dejar el corazón expuesto y dijo – Este soy yo, y también te quiero.













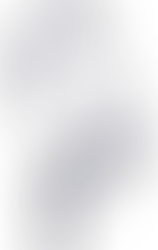







Comentarios